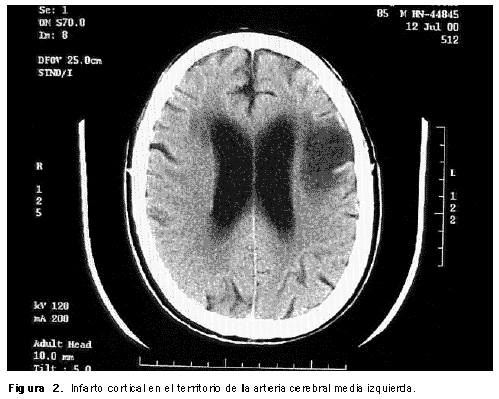“Juan, hoy vamos a la cancha, hoy vamos a ver a Atlanta”, y me tiro una camiseta amarilla y azul recién comprada arriba de la cama.
6 años tenia, y sigo recordando esa frase. No entendía quien era Atlanta, y porque mi viejo era de ese cuadro. No entendía porque me decía “hoy juega el bohemio”. Que palabra rara, que significaba el bohemio, que significaba ser Bohemio.
Era la primavera del 90, el Mundial paso, y mi pasión por el futbol construyó su primer llamita de fuego para quedarse. Las puteadas del Diego, la melena de Cani volando entre brasileros, los penales atajados del Goyco, pero sobretodo, salir temprano del colegio para ver los partidos en familia. Seguían siendo sensaciones que daban vueltas en mi cabecita. Había comprendido algo de eso que se llamaba futbol, y esa pasión que generaba. Por eso, ese tarde de octubre, lluviosa como esas primaveras que buscan lavarle la cara a un año amargo, fuimos hasta Villa Crespo.
En ese momento vivíamos en el Conurbano, en el medio del oeste agitado, en un barrio coqueto (que ahora se llamaría "progre") conocido como Ciudad Jardín. La estación de El Palomar era nuestro punto de salida para conocer siempre algo nuevo en la capital, y esa hora de viaje provocó charlas, risas y sueños de saber de que se trataba ir a la cancha. De ir a ver a Atlanta.
“Ves esos tablones, ahí esta la cancha”, desde chico siempre me sucedió lo mismo. La cancha de Atlanta la sentía gigante.
Así llegamos a la estación de Chacarita, mi viejo empezó con la frase que termino siendo la misma durante años, como buen taxista que conoce todos los limites de los barrios, “¿por que es Chacarita si estamos de este lado de Dorrego? ¡Tiene que llamarse Villa Crespo la estación!”.
Agarramos Corrientes y doblamos en Humboldt. De profesión historiador autodidacta, mi viejo me explicaba que Humboldt era conocido como el “padre de la geografía”, y para mi, pasear por esas callecitas era conocer un nuevo mundo que Humboldt no logro descubrir.
Los colores amarillos y azules empezaban a dominar las calles, y se escuchaban los cántitos de la hinchada. La lluvia amenazaba con ser la estrella del día.
Quilmes era nuestro rival, aunque ese día Atlanta tenia mas rivales que solo 11 jugadores con la remera blanca. Siempre sentí que fue así, siempre sentí que a los alientos por un quite, por un esfuerzo, o por una buena jugada le seguía la puteada o el murmullo, ahí había una parte de ese sentir del hincha. El que daba todo, pero esperando todo. Porque eso son los hinchas. Los verdaderos que quieren a sus colores quieren todo y mucho mas.
La lluvia se empezaba a sentir y con mi viejo nos tapamos abajo de la platea. Esa primera vez que vi a un equipo con las franjas amarillas y azules salir de los vestuarios lo vi a upa de el, detrás de la pared blanca que separa los asientos del bajo platea. Salió Atlanta. Los papelitos que rompimos del Clarin que agarramos en la estación volaban los mas alto que pudimos lanzarlos. La hinchada saltaba debajo de la lluvia. Los bombos redoblaban con fuerza. “Atlanta, mi buen amigo…”. Empezaba el ritual.
Comenzó el partido. Y si les digo la verdad, recuerdo muy poco. Solo ciertas pequeñas fotografías sacadas con mis ojos en momentos donde dejaba de jugar a la pelota con otros chicos. Cancha embarrada, viejos con boinas con la radio pegada a la oreja y hablando un idioma raro entre ellos, gente puteando palabras que en mi vida de 6 años había escuchado, pibes con gorritas que alentaban y se conocían de memoria los cánticos, y los paraguas. De todos los colores, de todas las formas, inclusive uno destrozado, sacado desde adentro del campo de juego por el hombre de negro. Y mi viejo, mirando el partido, tratando de analizarlo, explicándome cosas que en ese momento yo no entendía, pero que, en el fondo, sabia que el no la estaba pasando bien, que no parecía ser la tarde que imagino para ambos, para pasar un buen tiempo entre padre e hijo. Aunque admito que los sabores de esos patys nunca podrán ser borrados.
1, 2, 3, 4 goles. Todos de Quilmes. La lluvia que golpeaba contra la platea agrandaba el griterio de los hinchas. Mientras yo jugaba detrás del puesto de sanguches de chorizo. La cara de mi viejo languidecía. La primera vez que sentí la tristeza de mi viejo por no poder darme algo que quería. Esa impotencia lo deprimió. Esbozaba ciertas puteadas que nunca había escuchado de su boca, y sentí que el también se convirtió en algo que en ese momento no quería ser, pero que igualmente lo sentía desde muy adentro y parecia inevitable.
El partido termino. La gente puteaba al aire, quizás a un jugador, quizás a un dirigente, quizás a su comienzo de un fin de semana triste, quizás a su vida. Las miradas al piso se multiplicaban, mi viejo era uno de esos. Siempre buscaba razones a todo, si pasaba algo era por esto; termino siendo así porque viste que empezó de esa forma; esas frases explicativas siempre salían de su boca. Pero por primera vez sentí que mi viejo no buscaba razones, que no quería entender porque había pasado esa derrota, de porque la primera vez que llevaba a su hijo a ver a su equipo tenia que volver con una goleada en contra, por eso su mirada era la misma que todos los que bajamos por las escaleras de la platea. Triste y solitaria entre la multitud.
Desde abajo, busque su mirada. Lo mire. Me miro. Lo abrace, y le dije “no te preocupes viejo, yo quiero ser de Atlanta”.